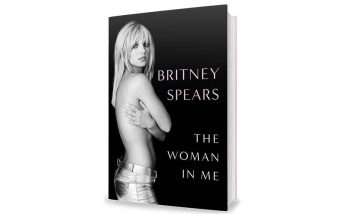Las obras del escritor Stefan Zweig (1881-1942), novelas, biografías, ensayos, memorias, diarios, siguen editándose y continúan leyéndose con fervor. Esto pese a que Zweig lleva muerto ochenta años. Y también porque Zweig suele encarnar la figura del intelectual de alta cultura, a pesar de aparentemente ser un prosista arcaico y meloso. Su suicidio, lejos de la añorada Viena y sus fastos, encarna sus debilidades humanas, sus temores y sus flaquezas.
Ocurrió el 23 de febrero de 1942, en Petrópolis. El personal de servicio de Stefan Zweig y de su segunda esposa, Lotte, los encontró muertos en la cama a resultas de una sobredosis de barbitúricos. Zweig —quizá no había en ese entonces un literato más célebre a nivel mundial— se había exiliado en Brasil, con paradas previas en Londres y Nueva York, para escapar del ascenso del nazismo y de la barbarie que avanzaba en Europa.
Las razones que llevaron a Zweig, un burgués centroeuropeo al pie de la letra, a instalarse en un rincón de Brasil fertilizan los terrenos de la especulación: quizá, justamente, para buscar un destino recóndito y apartado de los peligros de la guerra. O tal vez como una suerte de manifiesto político, con el objetivo de confinarse en un lugar totalmente distinto y ciertamente alejado de Europa. Zweig, que concebía el exilio como un proceso de extrañamiento y no como un viaje, dejó atrás todo lo que amaba: los amigos, la nutrida biblioteca, los multitudinarios conciertos, su colección de documentos históricos y sus propios manuscritos meticulosamente trazados con tinta morada. A la dureza de todo desarraigo, en el caso de Zweig, hay que añadir los sufrimientos de un dandi, la melancolía del hombre ilustrado.