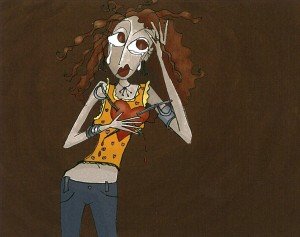Un amigo me dijo alguna vez que nuestra santa Marianita de Jesús representa bien a las quiteñas: dramáticas, sufridoras, mojigatas. No me gusta hablar por terceros, no creo en las generalidades. No somos, soy.
Soy quiteña y dramática. Cuando tenía cuatro años, según mi también quiteña y dramática madre, mientras las niñas de mi edad superaban sus gripes arropadas hasta el cuello y con un termómetro en la boca, yo corría por toda la casa gritando desconsoladamente: ¡me voy a morir! Pensándolo bien, no sé si esa temprana desviación histriónica era precisamente “quiteña”, yo la vería más como el génesis de una potencial diva de telenovela venezolana o mexicana. Entonces no, no soy dramática. Soy actriz.
Soy quiteña y sufridora. A ver, no, no soy sufridora. Lo que pasa es que desde niña me identifiqué con los olvidados, los rechazados, los marginados. Me sentía responsable por ellos y en ocasiones fingía demencia para ser expulsada del grupo dominante y convertirme en la madre de los fracasados. Esto duró hasta que una vez, en el colegio, protegí a una chica indefensa de eso que ahora llaman bullying y en mis tiempos se llamaba jugar con el compañerito. Mientras la clase disfrutaba lanzándole bolas de papel con un esfero en la cabeza, yo me levanté y puse orden: “¡Basta!, ¿qué tal si nos respetamos?”, dije. Todos callaron y se sumieron en la reflexión tomando conciencia de sus actos. Fue entonces cuando la bullyada aprovechó para coger la bola de papel y lanzármela en la cara. Entonces no, no soy sufridora. Soy una víctima de las circunstancias.