Por Ana Cristina Franco.
Ilustración: Luis Eduardo Toapanta.
Edición 466-Marzo 2021.
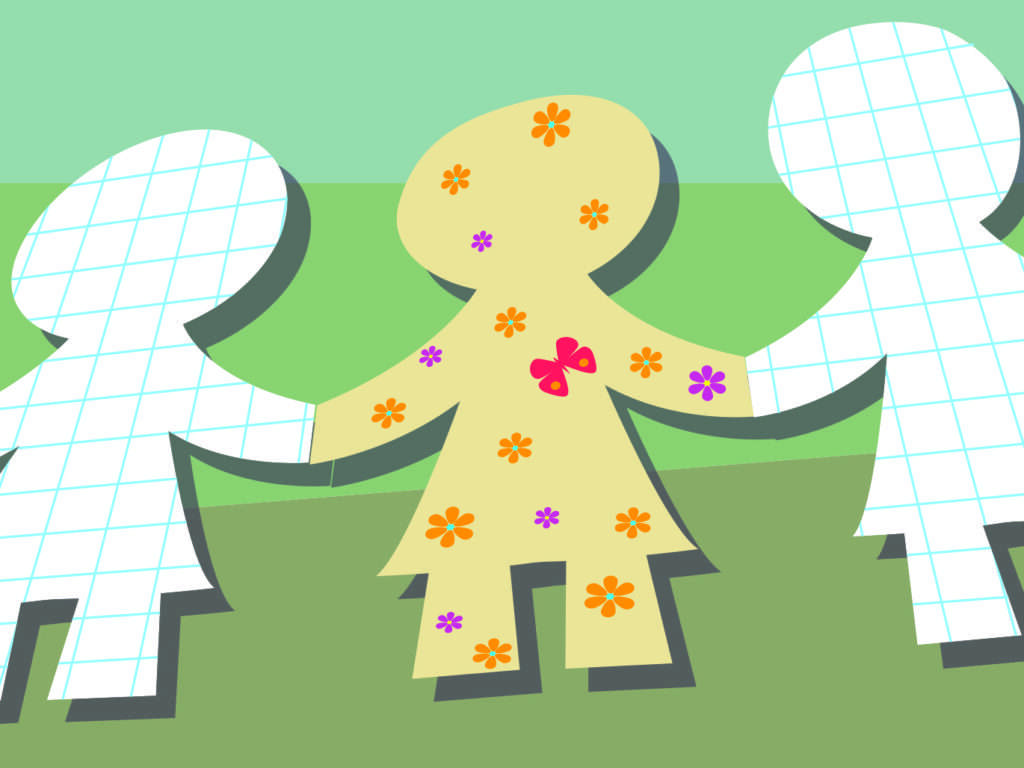
La diferencia de clases la viví, por primera e intensa vez, en la clase. Como mi madre es profe de música, yo migraba con ella a los distintos colegios donde trabajaba. Estos solían ser, casi siempre, aniñados. Me refiero a que mis compañeras se trataban de usted, vivían en lujosas haciendas y viajaban todos los veranos a Disney; comparaban las marcas de su ropa y zapatos, valoraban muchísimo la calidad de los vehículos de sus progenitores y el color de ojos y cabello de sus mejores amigos.
Como yo no conocía Estados Unidos, y prefería en secreto leer a hacer coreografías, escuchar Los Beatles a Britney Spears, no solía congeniar del todo con ellos. Y no soportaba cuando decían, despectivamente, “longo”. En los noventa longuear era pan de cada día. De todas formas yo trataba de encajar. Una vez invité a un par de compañeras a mi casa, un departamento en Quito; ellas inspeccionaron el lugar y lo compararon con sus casas. “Mi cuarto es del porte de toda su casa, pero sin el baño de visitas”, dijo una de ellas. Y ya no volvieron a salir conmigo al recreo.



