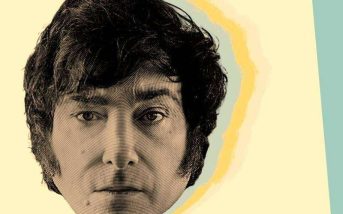No hay nada nuevo para esta época. Todos se entregan a sus tradiciones; que en realidad son un acto reflejo.

Nadie sabe por qué jodemos tanto nuestro récord crediticio comprando regalos para esa gente ingrata que llamamos “hijos”, “familia”, “compañeros de trabajo”, etc. Nadie sabe tampoco por qué disfrazamos nuestras casas como si fueran el fragmento de un bosque noruego; mientras afuera, la radiación de nuestro sol equinoccial nos achicharra la piel y nos regala un melanoma que encontraremos algunos años después. Y lo gracioso es el contraste entre esa caricatura escandinava y aquel modelo a escala del Medio Oriente que armamos en la sala, pero sin misiles. Tampoco hay quién sepa por qué nos tenemos que reunir a cenar con esos miembros de la familia a quienes no les hablamos nunca o —peor aún— con aquellos familiares que uno no quisiera que hablen. Nadie sabe por qué hacemos estas cosas pero las hacemos. Nos decimos que es una tradición y eso basta. Seguimos repitiendo nuestro comportamiento errático sin cuestionarlo, en medio de ofertas, congestionamientos de tráfico y gente estresada que se insulta de un carro a otro… diciembre.
Yo también tengo la mía; mi tradición para este mes es maldecir diciembre. Hago saber a dioses y mortales cuánto detesto esta época del año. En eso, nadie me gana. Soy la voz más melodiosa en el coro de los Niños Cantores de Viena, versión “odio en mezzosoprano”.