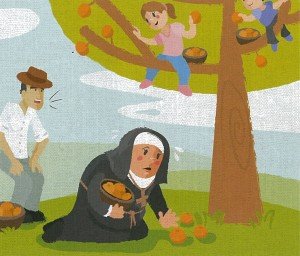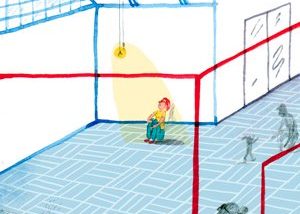Por Mónica Varea
Hace mucho rato que no cuento las anécdotas de mi papá y la verdad es que son interminables. En la sobremesa familiar nunca faltan esas historias, que a veces pienso que son las que mantienen a nuestra familia tan unida, a pesar de ser tan distintos. Yo, como ya saben mis lectores, soy la sinvergüenza de la familia, sin contar lo de fiera muda, atea y comunista, que me calza perfecto. Mis hermanas y mi mamá son gente muy decente, al menos unas dos clases sociales más que yo. Mis sobrinos y mis hijas, de lo más variopintos, por ahí hay uno de derecha, otras de izquierda y otro anarquista. Lo cierto es que las anécdotas nos mantienen al margen de cualquier discusión y unidos como un puño en un solo recuerdo: el del abuelo.
Papá era médico general, actividad que compartía con la de hacendado, en la propiedad familiar de Allpa Mala. En los veranos, durante las cosechas, nos trasladábamos a la hacienda, cargando colchones, bacinillas, provisiones y suficiente glicerina con limón para evitar la paspa que el sol y el viento solían dejarnos en labios y mejillas.