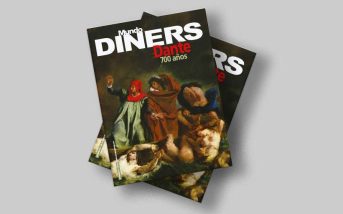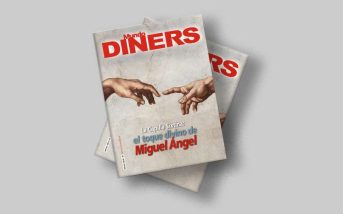Cada cuatro años se renuevan esperanzas, un nuevo presidente de la República jura que va a cumplir y a hacer cumplir la Constitución. Y es bueno que sea solamente ese el período, porque algunos duraron diez años, otros juraron cinco veces y los más desafortunados solo tuvieron seis meses para gobernar o, por lo menos, permanecer en el Palacio de Carondelet, donde, de acuerdo con la fábula política, por las noches aparecen fantasmas.
La pasión por la política nació en 1830, cuando se proclamó la República del Ecuador y el poder se conseguía más por conspiraciones que por méritos. La historia nos ha dejado grandes lecciones y decepciones, quizá por eso nos emocionamos en cada cambio de gobierno. La historia señala el momento en el cual el victorioso mariscal de las faldas del Pichincha asumía una función encargada por Bolívar en 1822; leyó un panfleto (otras versiones mencionan grafitis en los muros) que decía: “Último día de despotismo y primero de lo mismo”.
En plena vida republicana comenzaron los sobresaltos políticos, los golpes de Estado, las confrontaciones, incluso con características de guerra civil, no como en España, pero suficientes para dejar una huella imborrable de dolor. En un país como el nuestro, que llegó tarde a la industrialización, la política fue asumida como una posibilidad de poder-fuerza, y nacieron el caudillismo y la corrupción, cuyo combate debe ser ejemplar. Son pocos los gobiernos que lo han logrado y eso la ciudadanía lo reconoce como un valor más importante que la ideología.