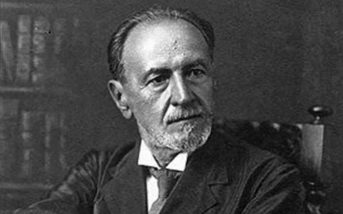La experiencia del miedo aparece en la infancia y luego nunca más se va. Dicen que no existe emoción más poderosa. Crecemos y solemos reírnos de las cosas que nos aterrorizaban cuando éramos niños: monstruos deformes, niñas poseídas, pedófilos quemados vivos que vuelven del infierno con la piel derretida y garras metálicas que rasgan, al mismo tiempo, el umbral que divide el sueño de la vigilia y las entrañas de los soñadores.
Nos reímos del objeto de nuestros miedos de antaño, pero en el fondo sabemos que las cosas que nos atemorizan ahora son mucho más peligrosas, porque ningún conjuro las puede convertir en ficción: enfermedad, vejez, muerte, la adultez como expropiación del tiempo del placer y el juego, alienación, angustia económica y política, hipotecas, deudas, desamor, duelo, etc.

Estoy por cumplir cuarenta y eso no es fácil. Es la primera vez en mi vida que busco el modo de prorrogar la llegada de mi cumpleaños, como si existiera de verdad una forma de procrastinar una fecha. Por primera vez no estoy planificando la fiesta, sino evadiendo la idea, la textura y la sonoridad temible del sintagma: cuarenta años. No es que piense que no he hecho suficiente, tampoco creo que sea algo relativo a la vanidad.