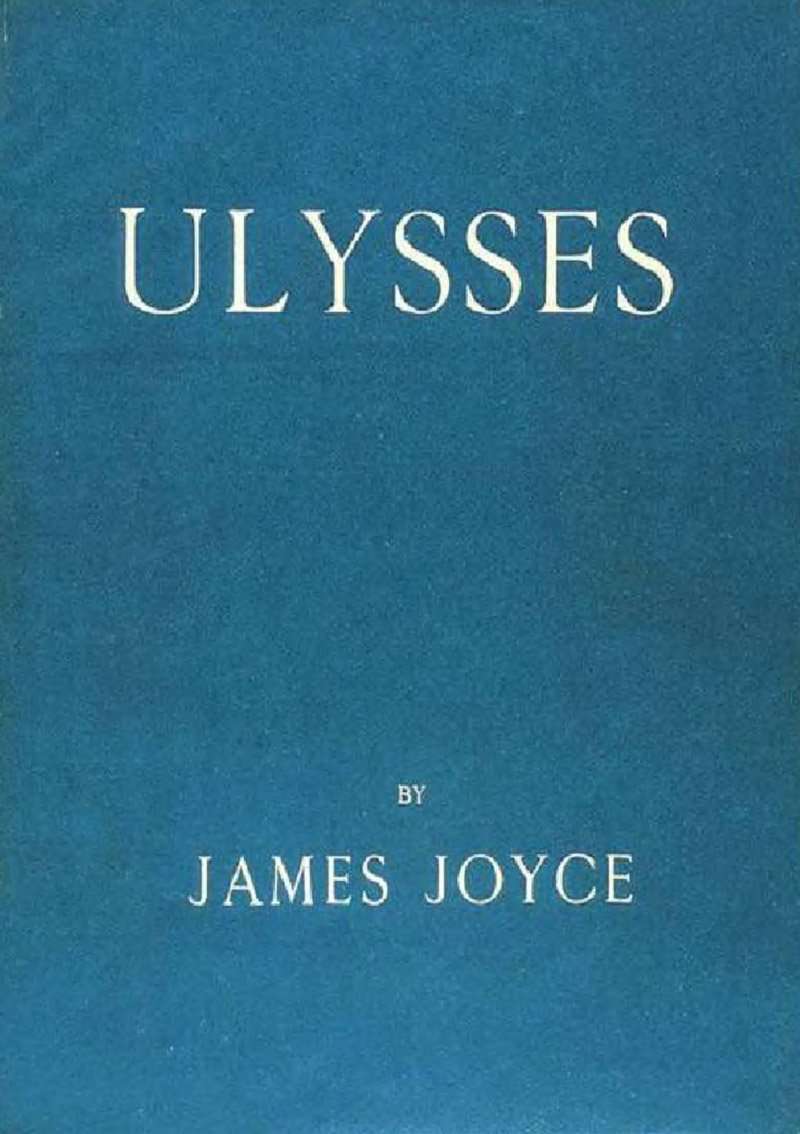
Ulysses de James Joyce, que cumple cien años desde su primera publicación como libro (la edición de Shakespeare & Company apareció el día de su cumpleaños cuarenta, el 2 de febrero de 1922), está hecha para no leerse. Quizás su mayor logro sea haber convencido a la comunidad de letrados de que era una obra maestra, escrita por un genio artístico, y que, por lo tanto, no se le debe pedir ni más ni menos (¡ni siquiera hay que leerla!).
Un libro con el cual su autor burlonamente quiso dejar boquiabiertos a los académicos durante varios siglos corre el riesgo, en un siglo, de volverse legible solo a partir del filtro académico, el mismo que insiste en señalar cuántas referencias hay en una página determinada o cómo una línea en realidad es una cita de una cita de una cita. Por otro lado, una apreciación fresca de la novela de Joyce pone a prueba los fundamentos mismos de la literatura. ¿Cuál es la función de lo literario? ¿Ser un instrumento ideológico o ser el lugar donde se revelan las artimañas de la ideología?
La lectura de Joyce (¡en efecto no se le puede pedir más!) ofrece de todo. Por un lado, la sensación de que estás entrando a una catedral y, por otro, que estar ahí sentado, mirando un trabalenguas sinsentido, es una pérdida de tiempo. Tener una revelación trascendental, de repente, resolver una cuestión que te había estado molestando por mucho tiempo, pero sin la necesidad de tener que salir corriendo ni hacer gran cosa al respecto, eso (también) es la literatura.



